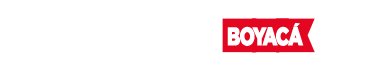En clase de la cátedra Economía y Humanismo nos encontrábamos debatiendo con los estudiantes sobre la meritocracia. Ellos, naturalmente, abrazaban la idea común: que el esfuerzo, el talento y la habilidad pueden abrir puertas, que uno puede “salir adelante” si trabaja duro. Esa definición, sencilla y seductora, funciona como un faro de esperanza para muchas personas. Pero cuando la miramos con detenimiento y rastreamos los hilos invisibles que la sustentan, descubrimos la trampa. No todo está en manos de la persona: hay factores previos —origen social, recursos económicos de la familia, acceso a educación de calidad, redes de contacto, discriminación— que muchas veces deciden antes de que el esfuerzo empiece. Así, la meritocracia se convierte no en un camino libre, sino en un mapa con secretos obstáculos: utópica a los ojos de quienes no tienen el punto de partida privilegiado.
El gran problema es que una meritocracia auténtica exige igualdad de partida: acceso equitativo a una educación de calidad, salud, oportunidades dignas de trabajo, redes de apoyo, recursos culturales; que el talento o el esfuerzo realmente cuenten sin que otros factores externos como origen social, discriminación racial o de género, ubicación geográfica, o la supuesta suerte, inclinen la balanza. Pero los datos muestran que esos factores externos pesan mucho.
Según The Global Economy, Colombia registra uno de los índices Gini más altos de desigualdad de América Latina: 54.8 en 2022. Este indicador, que mide la distribución del ingreso, sugiere que el país está lejos de garantizar un punto de partida equitativo para todos sus ciudadanos. Mientras un pequeño grupo selecto concentra una porción significativa de la riqueza. En tal sentido, grandes sectores de la población carecen del cubrimiento de las necesidades elementales de servicios de calidad, educación superior asequible y oportunidades laborales formales.
Este dato no es solo un número frío, es un reflejo de cómo la promesa meritocrática tropieza con la realidad. Si la meta es que cada persona “llegue tan lejos como su talento lo permita”, el punto de arranque no debería condicionar la línea de llegada. Sin embargo, en sociedades con altos niveles de desigualdad como Colombia, las familias con niveles económicos considerables, tienen muchas más posibilidades de garantizarse una mejor calidad de vida para el presente y futuro. En este sentido, la meritocracia deja de ser una promesa de superación social y se convierte en un mecanismo que legitima privilegios. En lugar de reducir las brechas desiguales puede profundizarlas al responsabilizar a la persona por su “falta de éxito”, invisibilizando los hilos estructurales que lo limitan.
No se trata de rechazar el ideal de esfuerzo y reconocimiento de capacidades, pero como lo explicaba el filósofo y economista Amartya Sen (2011), se deben tener claras las concepciones de justicia que combinan oportunidad, equidad y atención a las necesidades. Ideas de igualdad sustantiva de oportunidades, políticas públicas robustas de educación, impuestos progresivos, sistemas de bienestar, mecanismos para compensar desigualdades heredadas, son esenciales.
La meritocracia como ideal inspira esperanza, pero su brillo es ambivalente. Más que una promesa, la meritocracia en contextos desiguales corre el riesgo de ser un mito que encubre privilegios, culpabiliza a quienes no logran “ascender” y legitima acciones injustas. La verdadera responsabilidad ética y humana no es abandonar el mérito como motor del impulso, sino garantizar condiciones que lo hagan posible; educación equitativa y de calidad, salud accesible, redistribución justa de recursos y oportunidades reales de bienestar social. Solo entonces el esfuerzo individual podrá ser reconocido sin que el azar del nacimiento sea la sentencia que determina el destino de muchas personas.