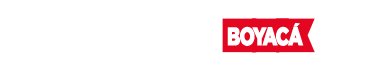La COP 16 en Cali, sin duda, marcará un punto de interés en los estudios de biodiversidad. Desde el inicio del interés en la biodiversidad en los años 90, a partir del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional, se realizó la primera convención a través del INDERENA hacia 1993. ¿Por qué esto? Colombia ha sido uno de los países más interesados en los estudios de biodiversidad, dado que se encuentra entre los tres países con mayor diversidad en el mundo.
Ingresar y reconocer la biodiversidad de nuestro país ayuda a generar nuevos términos para la academia, permitiéndonos entender cuál es la gobernanza ambiental en países como Colombia. Esto requiere comprender la dinámica de aquellos lugares con conocimientos ancestrales, donde más se han conservado estos recursos naturales.
¿Cómo vamos y qué estamos haciendo para conservar esta biodiversidad? ¿Por qué la falta de gobernanza no ayuda a conservarla? Nos jactamos de decir que somos megabiodiversos, pero esta COP 16 debe enfocarse en reconocer el conocimiento etnocultural, el tradicionalista, que ha sido abandonado por el Estado y vive en condiciones de vida muy bajas. No puede ser, como dice Eduardo Galeano, la “tragedia de ser ricos”. Aquellos que más han conservado deben ser los más beneficiados, mejorando su calidad de vida.
En el plan de desarrollo actual, se debe validar el espacio de la academia junto con políticas que garanticen soluciones basadas en la naturaleza, así como el agua como eje ordenador del territorio. La escasez de agua en Bogotá se da porque gran parte de la Orinoquía se ha secado, debido a las afectaciones bióticas por la deforestación. La falta de vegetación impide la existencia de factores bióticos de reserva. Bogotá no puede tener agua de buena calidad si no se conserva la biodiversidad en la Amazonía y la Orinoquía.
La fragmentación de los grandes bosques, fábricas de agua, debido a la potrerización de muchos de ellos, es el resultado de la deforestación causada por la ganadería, que no pertenece a pequeños ganaderos, sino a grandes terratenientes que se están beneficiando de este tipo de producción. Existen 7 millones de hectáreas disponibles para hacer real la seguridad alimentaria mediante ganadería sostenible, con una disminución del número de vacas por hectárea como solución.
La vocación de Colombia es agrícola, pero la contradicción de la COP 16 en Cali se hace evidente, ya que Cali es un monocultivo de caña, pudiendo existir policultivos donde la biodiversidad se haga sostenible con sistemas productivos adecuados.
Nos preguntamos: ¿dónde queda la seguridad alimentaria si nos llenamos de dinero a partir de la generación de bioetanol? Por esta razón, la academia actualmente está realizando trabajos de investigación, pero estos conocimientos deben llegar a las regiones. Programas como Ingeniería Ambiental y la Maestría en Manejo y Sostenibilidad deben fomentar la sostenibilidad, apoyando nuevos conceptos como las soluciones basadas en la naturaleza.
Necesitamos una academia presente en las regiones y en las comunidades, aportando soluciones. Algunos trabajos, como fábricas de agua a partir de la niebla, deben ser llevados a las zonas que lo requieran. Además, es necesario aplicar procesos biológicos para disminuir el impacto ambiental.
El discurso de la biodiversidad debe convertirse en una realidad. ¿Cómo podemos pasar de la contemplación a la protección y aprovechamiento real de los recursos naturales mediante procesos sostenibles?
La crisis postpandemia ha hecho que los jóvenes apenas se estén recuperando de un periodo de encierro, enfrentándose nuevamente al mundo real. Debemos entender la riqueza que poseemos como parte de nuestra naturaleza, más que como algo tecnológico. Es necesario crear líneas de trabajo y proyectos fundamentales.
Una pregunta: levante la mano, ¿quién de sus abuelos no ha tenido una relación con la producción del campo o con herencias campesinas? ¿A quién no le gusta una buena almojábana con una leche campesina de calidad? Esa memoria biocultural en los jóvenes debe ser renovada y hacerlos parte de ella. De eso deben encargarse las familias y la academia.
*Por: Luz Ángela Cuellar Rodríguez
PhD. Ciencias Biológicas
Decana Facultad Ingeniería Ambiental / Bioingeniería – Universidad Santo Tomás Seccional Tunja