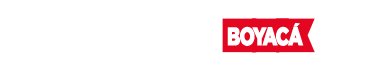Santander y el norte de Boyacá, territorios con tradición tabacalera, han enfrentado transformaciones en la industria.

Planta de tabaco en su proceso de crecimiento. Los campesinos retiran la flor para que los nutrientes sean absorbidos por las hojas. Foto: Boyacá Sie7e Días
*Por: Yuliana Bohórquez Montañez
El tabaco es una planta originaria de América que ha tenido un papel protagónico en la historia de la humanidad desde tiempos precolombinos. Las culturas indígenas lo empleaban con fines rituales, medicinales y espirituales. Fumar, inhalar o mascar tabaco era parte de ceremonias religiosas y se creía que el humo conectaba a los humanos con el mundo espiritual.
Tras el descubrimiento de América, los europeos conocieron el tabaco a través del contacto con los pueblos originarios. Cristóbal Colón y sus hombres observaron cómo los nativos fumaban hojas enrolladas y llevaron semillas y hojas al Viejo Continente. En el siglo XVI, el tabaco comenzó a cultivarse en Europa, ganando popularidad como medicina y producto recreativo.
Durante los siglos XVII y XVIII el tabaco se convirtió en uno de los cultivos más rentables en las colonias americanas, donde fue motor del comercio trasatlántico. Su expansión también estuvo ligada a la esclavitud, con millones de africanos forzados a trabajar en plantaciones. Así, el tabaco se consolidó como uno de los primeros productos globales: cultivado en América, manufacturado en Europa y comercializado en Asia y África.
Una cadena productiva que se ha ido debilitando en Colombia
Según datos del Ministerio de Agricultura (2018), Santander lidera la producción con el 41 % del área cultivada nacional, seguido de Huila (31 %), Sucre (9 %) y Boyacá (7 %). En el caso de Boyacá, aunque no encabeza la lista nacional, destaca la provincia de Norte, con municipios como Soatá, Boavita y Tipacoque, donde históricamente había vínculos comerciales con el puesto de compra de Coltabaco en Puente Pinzón (Soatá).
En el 2019, Coltabaco (empresa fundada por empresarios antioqueños en el siglo XX y adquirida en el 2005 por Philip Morris International) cerró sus plantas de producción en Colombia, trasladando la fabricación de sus productos al extranjero, lo cual generó un cambio drástico en la producción local.
En Santander, en el municipio de Capitanejo, se mantiene aún el negocio y la tradición
La producción de tabaco en esta zona de la provincia de García Rovira ha sido parte esencial de su historia y economía. Hoy, tras un periodo de crisis, los campesinos intentan recuperar esta tradición con apoyo extranjero.
Don Inocencio Garza, habitante de Capitanejo y productor de tabaco, narró a Boyacá Sie7e Días cómo mucho antes de que existieran las grandes tabacaleras, los primeros habitantes de la región ya cultivaban el tabaco negro criollo, una planta que utilizaban no solo para fumar, sino también para masticar, espantar insectos, curar picaduras de animales e incluso ahuyentar serpientes.
“Los primeros habitantes aquí de Capitanejo, ellos comercializaban tabaco, lo intercambiaban con otras zonas (lugares fríos) por sal. Nosotros la mayor parte aquí de Capitanejo hemos sido tabacaleros, nuestros abuelos, nuestros padres (…) es una importante fuente de economía en la región”, señaló.
En la provincia de García Rovira, en Santander, hubo seis grandes centros de compra y la presencia de empresas como Tabaco Rubios, Colombiana de Tabaco y Protabaco, que dinamizaban la vida en la región. “Aquí había más de 5.000 hectáreas sembradas, la gente bajaba al pueblo a vender y a comprar insumos; había movimiento de transporte, comida y comercio”, recuerda don Inocencio.

El proceso de secado de las hojas. Se cuelgan cuidadosamente en unas estructuras de madera en el interior del invernadero. Foto: Boyacá Sie7e Días.
Pero ese auge se detuvo con la llegada de multinacionales, ambas norteamericanas, comoBritish American Tobacco y Philip Morris International (que tiene más del 80 % del mercado en el mundo); adquirieron las empresas locales y luego trasladaron su producción a otros países, como México y Chile. “Ellas llegaron, entraron acá, incursionaron y empezaron a comprar las empresas. Las compraron, las acabaron y se fueron”, señaló.
Las razones: los altos impuestos en Colombia y la falta de subsidios para los productores locales. “No podíamos competir con esas multinacionales”, lamentó Garza.
Luego de que se fue Coltabaco de Philip Morris en el 2019, después de tres años sin siembras, en el 2023 ingresó una nueva empresa tabacalera mexicana que reactivó la producción. Desde entonces, Capitanejo volvió a sembrar tabaco Virginia, una variedad ideal para el clima cálido y seco de la zona, y que actualmente se exporta para la fabricación de cigarrillos en México.
En la región también se cultiva el tradicional tabaco Negro y, en menor medida, el tabaco Burley, que se siembra en otras zonas del país como la costa, Ocaña (Norte de Santander) y Villanueva (Santander) y se destina a la producción de habanos.
Un cultivo exigente, pero rentable
El proceso de cultivo del tabaco dura entre siete y ocho meses; comienza con semilleros, ya sea en tierra o en bandejas, y luego de unos 45 días las plántulas se trasplantan al campo. Tras unos 110 días más, se recolectan las hojas, se secan bajo invernaderos tradicionales o en hornos (este proceso puede durar entre tres y seis semanas), y finalmente se clasifican por calidad antes de ser vendidas.
Cada hectárea puede producir hasta 3.000 kilos de hoja, con un valor que oscila entre los 10.000 pesos y 14.000 pesos por kilo, dependiendo del tipo de curado. El balance económico es favorable. “El bulto son 50 kilos, una hectárea de tabaco produce alrededor de 3.000 kilos, son más o menos 30 millones, a eso le invierten alrededor de unos 15, está quedando unos 15 millones por hectárea”, aseguró Inocencio.

Inocencio Garza, tabacalero de la región. Julio 25 del 2025. Foto: Boyacá Sie7e Días
Capitanejo continúa siendo el principal centro de acopio de la provincia de García Rovira con alrededor de unos 30 productores. También hay productores de municipios como Tipacoque, Soatá, Macaravita, Málaga, Miranda y Enciso; ellos traen su producción hasta allí, desde donde se despacha a otras regiones del país.
Pese a los cuestionamientos que rodean al tabaco por sus implicaciones en la salud, los productores aseguran que trabajan bajo estrictas normas. “Las empresas tienen convenios con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y utilizan agroquímicos autorizados para reducir las toxinas”, explican. Para ellos no se trata de producir por producir, sino de hacerlo con calidad y responsabilidad.
A escala internacional, las proyecciones no son alentadoras. Se estima que para el 2028 la producción de tabaco en Colombia se reduzca a unas 2.800 toneladas métricas, frente a las 7.100 toneladas del 2023, lo que representa una tasa de disminución anual del 15 %. La tendencia descendente no es nueva: desde 1966 la oferta tabacalera colombiana ha caído un 8 % anual en promedio.
En el contexto global, Colombia ocupaba en el 2023 el puesto 43 en producción mundial, igualada por Serbia. Países como India, Brasil y Zimbabue lideran actualmente la industria tabacalera.
La producción ha venido en retroceso, afectada por múltiples factores: la restricción de su consumo mediante altos impuestos y regulaciones, la disminución de contratos por parte de las empresas tabacaleras, el contrabando de cigarrillos que impactan la demanda local y la diversificación agrícola, con cultivos como café, cacao, caña panelera o papa, que ofrecen también rentabilidad.
En medio de un contexto global cambiante y competitivo, los campesinos luchan por mantener viva una tradición que es parte de su historia y su cultura. Con nuevas alianzas y una apuesta por el cultivo regulado, el tabaco vuelve a ser esperanza para quienes han dedicado su vida a esta planta que, generación tras generación, ha sido símbolo de trabajo, resistencia y orgullo local.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días