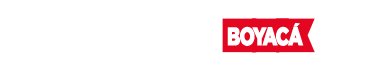La COP16 del CDB ofrece una nueva promesa para ejecutar acciones concretas para el logro de las 23 metas de Kunming-Montreal, adoptadas en 2022 como uno de los acuerdos más significativos para preservar la biodiversidad; en Cali se han venido conociendo sus avances, igualmente se consolidarán los planes nacionales para la implementación de estas y se definirán la estrategia que asegure la financiación tanto a nivel nacional como regional.
Esta decimosexta versión de la reunión de las partes del CDB, denominada COP 16, ha sido un nuevo llamado de atención para reafirmar los compromisos mundiales con revertir la pérdida de la biodiversidad, mitigar el cambio climático y lograr la equidad social.
Esta versión también confirma tristemente que las quince reuniones previas se quedaron cortas en reducir las acciones negativas que la economía y consumo humano, generan sobre las demás formas de vida. Hoy la humanidad transita escenarios de multi crisis socioecológicas, la ciencia alerta nuevamente por la pérdida del 70% de las especies vivas, la pérdida de integridad del suelo, el aumento de especies invasoras y la contaminación, fenómenos que se retroalimentan y atentan contra la sustentabilidad de la vida en el planeta. Nos acercamos a la sexta extinción masiva, por estar fuera de los límites considerados seguros y por exceder la segunda ley de la termodinámica.
Boyacá y sus ciudadanos nos reconocemos poseedores de ecosistemas estratégicos como los páramos, bosques andinos y selva tropical, que también enfrenta presiones por el desarrollo económico, la expansión agrícola, la minería, y la pérdida de conectividad. Boyacá es vulnerable a fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones, que amenazan tanto a la biodiversidad como a la seguridad alimentaria.
En este departamento, se señala a las explotaciones de hidrocarburos, minería de carbón, esmeraldas y otros minerales con degradación de suelos, contaminación de sistemas acuáticos con impacto en la biodiversidad y afectaciones a la salud de las comunidades locales, además de replicar formas de violencia en los territorios y sobre los defensores de temas ambientales.
Se ha invitado desde la COP 16 a adaptarse y mitigar los daños ambientales con planes de acción específicos y con recursos financieros adecuados, para paralelamente mantener la conservación de los ecosistemas, se proponen lineamientos hacia la re-educación biocultural, con reconocimiento de nuestra multiculturalidad para así construir relacionamientos positivos con el entorno natural y hacer paz con la naturaleza.
El conocimiento tradicional puede complementar los enfoques científicos modernos y aportar soluciones efectivas para la gestión sostenible de los ecosistemas. Involucrar a estas comunidades en la toma de decisiones puede garantizar una implementación más inclusiva y eficaz de las metas. El éxito de su implementación depende de la cooperación y compromiso de todas las regiones, y América Latina, siendo una de las áreas más biodiversas del mundo, desempeña un rol clave.
Con una ventana de tiempo solo hasta 2030 se anhela se recupere y preserve la biodiversidad, a la vez que se logren mejores indicadores en lo económico y lo social, aunque es poco tiempo frente a desafíos pendientes como:
1. Ampliación de áreas aun conservadas, a fin de cumplir con la meta global de proteger el 30% de los ecosistemas terrestres.
2. Revertir los efectos de la degradación ambiental mediante reforestación, restauración activa y regeneración pasiva impulsada por políticas locales y en alineación con los compromisos nacionales.
3. Promover el turismo de naturaleza, el turismo comunitario y la agricultura restaurativa, sin comprometer la integridad de los ecosistemas. Las prácticas agrícolas renovadas y el ecoturismo bien dirigido ofrecen alternativas viables para diversificar la economía local cuidando los ecosistemas y la cultura local.
4. Garantizar agua para varias regiones del país, por lo cual la conservación y gestión debe priorizar la restauración de cuencas hidrográficas y mantener el caudal ecológico, implementar soluciones basadas en la naturaleza para el saneamiento de aguas y evitar la contaminación.
5. Reforzar los mecanismos de monitoreo y control para frenar la pérdida de ecosistemas, además de revertir la deforestación y pérdida del suelo.
6. Facilitar que los agricultores y comunidades locales reciban incentivos, capacitación y apoyo para adoptar prácticas más sustentables. Los programas de pagos por “servicios ambientales (PSA)” deben incluir a las comunidades en los esfuerzos de conservación.
7. Fortalecer la colaboración internacional y regional para el financiamiento de proyectos de conservación, aprovechando los compromisos adquiridos en la COP16, para promover la investigación científica en biodiversidad a nivel regional, apoyando el desarrollo de capacidades locales y la integración de tecnologías innovadoras para monitorear la biodiversidad.
La COP16 plantea entonces retos grandes, significativos y urgentes, con cambio de modelo económico donde la conservación de la biodiversidad sea el centro de las decisiones políticas y económicas.
Y la academia a través de la UPTC, propuso la Cátedra COP16 UPTC, espacio con enfoque interdisciplinario y de diálogo desde diversas perspectivas culturales interesadas en la reflexión profunda, crítica que permita cuidar la vida, proponer alternativas al desarrollo desde una visión de sustentabilidad, valoración de la coexistencia de saberes y el reconocimiento nuestra dependencia de los territorios que habitamos.
Por: Adriana Janneth Espinosa Ramírez,
docente Investigadora
Escuela de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias
UPTC
Bióloga UNAL
Magister en ciencias Microbiología UNAL
Doctora en Salud Pública UNAL