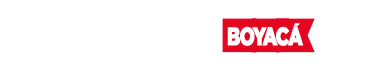Al caer la noche el día 20, en el mes de San José, del año 1946, de la nueva era de Nuestro Señor Jesucristo, las estrellas danzaron en el cielo un extraño baile que ojo humano jamás había visto, ningún ser viviente supo lo que era el temor, todos miraban con asombro, mientras en la orilla del río se veían los búhos, camuflados entre el follaje de los guamos, sus enormes ojos brillaban sorprendidos ante el extraordinario suceso del firmamento.
En tanto, en la vieja casona las lámparas emitían una luz amarillenta y titilante, semejando gigantescas luciérnagas, a esa hora se oyeron doce campanadas en el reloj de la torre de la Iglesia de las Nieves, el acompasado sonido parecía invitar a disfrutar el inusual espectáculo.
Mientras por el balcón que parecía colgar sobre el río, se veía salir una luz que se disolvía en la oscuridad, después de iluminar tenuemente la superficie irisada del rio. Inesperadamente, al filo de la media noche la luna llena detuvo su peregrinaje y las estrellas dejaron de danzar cuando se oyó una protesta airada, contenida en el llanto de un recién nacido; en ese momento, la figura de un hombre se recortó en el rectángulo de luz, proyectado a través de la puerta en el balcón, se le vio elevar los brazos al cielo, agradeciendo el feliz advenimiento de un nuevo hijo.
En el cuarto la partera atendía diligente a la feliz madre y al pequeño llorón, con la destreza adquirida después de atender un sin fin de alumbramientos en la región, en un santiamén calmo la protesta del inconforme, al mismo tiempo que le cortaba el cordón umbilical, para luego conservarlo con los de sus hermanos mayores, como uno más de los recuerdos familiares.
La noche seguía su marcha, de la misma manera que las aguas del río, las cuales entonaban alegres melodías celebrando la nueva vida, acompañadas por el canto de los gallos que antes del amanecer ya rodaban con sus notas por los solares, las mirlas empezaban a anunciar el comienzo de la alborada y arrullaban el sueño del niño dándole la bienvenida. Las campanas invitaban a los fieles a la misa de cinco, a la vez que daban la bienvenida a la primavera y la luna se despedía sonriente meciéndose en el horizonte de San Lázaro.
A esa hora, trepado en el púlpito, el cura párroco informaba en el sermón, que el niño había nacido en el día de la felicidad, exactamente cinco días después de los idus de marzo, para evitar el mal de ojo y los malos presagios de los gitanos, que habían acampado hacía unos días en la vereda de Piedra gorda, a orillas del río Farfaca.
Así fue el primer día del pequeño poeta, como dio en llamarlo la partera, cuando después de pasarlo por agua tibia, perfumada con aroma de rosas y hierbabuena, lo envolvió en la cobija tejida en los telares de doña Cuncia, en el páramo de Guantiva, hecha con pura lana blanca de oveja virgen, escarmenada con mano de doncella, que no hubiera conocido hombre ni en hecho, en pensamiento y mucho menos en lecho, y luego con delicadeza alzó al niño en sus musculosos brazos, y se lo presentó a la tierna mirada materna, para que ella lo entregará a su placentero derecho, al que sin hacerse del rogar se dedicó, lanzando pequeñas chispitas por los ojos, como si desde entonces su vida empezará a presagiarse como el sendero de un poema.
El feliz progenitor, después de haber dado gracias al cielo, busco la vieja hamaca en el balcón y satisfecho se recostó a sembrar ilusiones en el sendero de la nueva vida, el apacible canto del río y el vaivén de la hamaca lo fueron adormeciendo, hasta que los rayos del amanecer lo encontraron sumido en un profundo sueño.
Desde cuando se perdió en el mundo encantado, donde lo imposible es posible, el padre inició un viaje oyendo la voz del trueno que bajaba desde el frio páramo, sonando como redobles de tambores tocados por las tribus de Guinea, entonces subido en alas del viento llego hasta el cerro del Caracol, en lo más alto de la cordillera, una colina solitaria que se elevaba imponente en mitad de una meseta, a la que se subía por un camino estrecho en espiral, rodeando la pendiente en tortuoso ascenso.
En la cima, un racimo de mariposas muceñas le recibió y le dio en obsequio una atarraya urdida con hilos hechos con letras de todas las lenguas, en ella se podía encontrar todo el alfabeto griego de alfa a omega y el alfabeto latino de la A hasta la Z.
La reina de las mariposas le había susurrado al oído que este fin era un regalo para su hijo, el pequeño poeta, para que en el futuro atrapara versos con esta; en ese momento, nuevamente se volvió a oír la voz del trueno, ordenándoles regresar al río entre redoble de tambores, allí en medio del sueño, con su hijo ya adolescente probaron la atarraya y en el primer lanzamiento, atraparon un cacique de oro llamado Diego, con el que se hicieron entrañables amigos, al punto que se consideraron su segunda sangre.
En el siguiente lanzamiento, salvaron a una monja que se estaba ahogando, en un remolino de agua bendita la que dijo llamarse Sor Josefa, en el tercer lanzamiento, pescaron una flecha brillante, como la luna llena. Así padre e hijo siguieron la productiva pesca, en medio del profundo sueño, hasta que el adolescente tomó el camino de viejo y el progenitor levantó vuelo al cielo, en el momento que los rayos del sol del mediodía, lo sacaron de su extraña aventura.
Entonces, bajándose de la hamaca en el balcón, se apresuró cariñoso a alzar a su pequeño retoño, depositándole en la frente un tierno beso, como el aleteo de una mariposa, y susurrándole al oído, – según el mensaje recibido en mi sueño, tú serás una flecha brillante en la literatura, mi querido poeta -.
Fabio José Saavedra Corredor,
miembro de la Academia Boyacense de la Lengua.