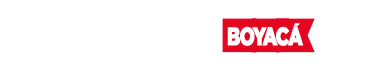La tarde se veía opaca, a pesar de los rayos de sol que se filtraban a través de las cortinas, algunos alcanzaban el féretro y parecían abrazar al muerto, mientras este permanecía cuan largo era sobre el catafalco, conteniendo el deshecho de la vida, lo que había quedado de las glorias conquistadas en el efímero paso por esta dimensión, todo contenido en ese lujoso ataúd, rodeado de una falsa primavera de rosas, anturios y azucenas, vanidades pasajeras en forma de coronas y ramos, arregladas con innecesaria delicadeza artística, sabiendo que en poco tiempo terminarían en fosos malolientes de basura, digno final para un artificio de la sociedad de consumo.
En el amplio salón los deudos permanecían en pequeños grupos, envueltos en susurros y suspiros temiendo incomodar el sueño eterno, las miradas furtivas y comentarios al oído cubrían con un velo misterioso el ambiente, que sólo se rompía cuando del ascensor descendía un nuevo acompañante, o cuando alguna señora piadosa empuñaba la camándula para ofrecer una oración por el alma del difunto.
El dueño de la funeraria, Don Lázaro Hoyos, discreto y silencioso permanecía de pie en el rincón más cercano al ascensor, siempre solía decir que era conveniente estar cerca de los puntos de fuga, y la escalera o el ascensor ofrecían esas posibilidades.
Su actitud era observadora, pendiente de sus clientes, para dar respuesta oportuna a cualquier emergencia o solicitud, tenía el rostro imperturbable, parecía como tallado en una roca por el paso de los años y el trasegar diario con el dolor ajeno, cada deudo un pensamiento y un sentimiento, allí concurrían sinceridad y engaño al mismo tiempo, deudores incógnitos con el bolsillo aliviado, por la partida del difunto que ya no tendría la oportunidad de cobrar su deuda o acreedores malhumorados buscando responsables.
En tanto, Lázaro un poco entre las sombras, pensaba en la infinidad de rostros compungidos, y lamentos, capaces de erizar hasta a los gatos en los tejados, haciéndolos huir despavoridos. Hacia tiempo que había concluido, que el dolor contenido y silencioso, era el espejo del alma y el lamento que rayaba en alarido, expresaba el huracán de la hipocresía. Todo este mundo de engaño y apariencia lo había convertido en un personaje camaleónico, adaptable a las circunstancias de cada funeral y sus deudos.
Don Lázaro era un hombre longilineo, alto y delgado, acostumbraba lucir traje oscuro de sobrio corte inglés, la nieve de los años se había apoderado de su incipiente cabellera, él procuraba mantenerla peinada de la frente a la nuca, eso resaltaba aún más su rostro afilado y nariz aguileña. Parado en la esquina del salón, con las manos entrelazadas a la espalda, rígido como guardia de Buckingham, los ojos vigilantes, como si fuera un cazador acechando su presa, daba la impresión de un ave rapaz parada en la rama más alta del árbol para otear mejor el oriente en busca de alimento.
Desde su rincón preferido Don Lázaro observaba y escuchaba, a cada pariente nuevo que ingresaba en la sala, los cuales después de observar a la concurrencia, se dirigían a los familiares más allegados al muerto, para expresarles sus condolencias y resaltar las grandes virtudes de este y su ejemplo de vida para las generaciones futuras, luego se retiraban a prudente distancia y dejaban aflorar sus sentimientos verdaderos, los cuales solían ser desdeñosos y denigrantes. Esta incómoda tarea de oír y callar parado en las dos orillas, se la había impuesto la vida, pero esta a su vez también le permitía conocer las miserias humanas en su cruda realidad.
Don Lázaro pensaba que así había sido toda su vida, un sendero secando lágrimas y restañando heridas, además, sin que su rincón fuera confesionario, los sepelios lo mantenían enterado de los más insospechados secretos, justamente en ese momento, escuchaba cotorrear a un trío de damas, sobre la agitada vida amorosa del muerto, y sin detenerse a pensar, se evadió por la escalera, mientras un sacerdote hablaba bellezas del difunto, al que nunca había conocido.
Enseguida entró a su despacho y apoltronándose en el mullido sillón detrás de su escritorio, dejo que sus pensamientos escudriñaran en los laberintos de su memoria, donde el número de desfiles fúnebres se hizo interminable en el silencio de su oficina, siguió sin entender el comportamiento contradictorio del ser humano, frente al momento crucial del paso de la vida a la muerte, donde podían aflorar las mayores mezquindades del ser humano, o su grandeza racional,
Concluyó que,
en esa obra de teatro fúnebre, los roles eran siempre los mismos, pero con diferente protagonista, nunca faltaba la hipocresía cargando sentimientos fingidos, él mismo había oído detrás de las cortinas, a algunos dolientes disfrutando avemarías ajenas.
Esa tarde caía en el ocaso y don Lázaro Hoyos, prominente empresario de la muerte, entendió que su vida había florecido en el dolor ajeno y en medio de la sordidez. Entonces vio la realidad de su avanzada edad, sintió la cercanía de la muerte y decidió que su funeral lo haría en vida, para evitar exponerse después de muerto a tanta hipocresía. Decidió que haría una gran fiesta con las personas que él quería lo acompañaran a su última morada, y con honestidad, se dirían las verdades en doble vía.
La fiesta del funeral adelantado de don Lázaro duró hasta el amanecer. Todos se veían satisfechos, cuando el carro fúnebre desfiló rumbo al cementerio, llevando en el ataúd a Don Lázaro, como único invitado y su conductor como la única compañía, así se cumplió su deseo de decirse las verdades en vida, sin mentiras ni hipocresía, en el primer funeral adelantado.
Fabio José Saavedra Corredor
Miembro Academia Boyacense de la Lengua