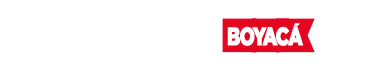“E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas”. Gen 1:16

Cuando el buen Dios creó a hombre -hombre y mujer los creó -; los bendijo y los envió a crecer y multiplicarse; a llenar la tierra y señorear en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Con la caída en desobediencia (pecado), el hombre y la mujer se alejaron de su Creador y comenzaron a inventar sus propios dioses, rendirles culto y adorarlos.
Fue así como nuestros ancestros chibchas, en el cacicazgo de Oicatá, adoraron a Sué (el sol) y a Chía (la luna), de quienes decían que eran esposos y hasta llegaron a pensar que la propia sombra de ellos, eran dioses enviados por aquellos para que les resguardaran del peligro y protegieran también sus cosechas. Al pintar sus cuerpos, beber chicha de maíz y bailar para esos ídolos, en sus templos, pretendían complacerles y agradecerles por su protección.
Protección que les era esquiva, que nunca les llegó para sus vidas ni para sus cultivos. Con razón, al poblado se le denominó ‘labranza en pedrisco’, que es lo que significa Oicatá en lenguaje chibcha. Este sonoro nombre también significaba ‘Sementera de la Loma’, ‘Dominio de Sacerdotes’ o ‘Sementera en el Cercado Regio del Soberano’. A la llegada de los extranjeros, en el templo colocaron en el harneruelo el dibujo del astro, dizque para atraer a los nativos al evangelio y hacerlos más dóciles (humillados) a la brutalidad de los foráneos.
Muchos años pasaron de humillación a los nativos, que fue tiempo de dolor, miseria y derramamiento de sangre, pero también de fiesta y borrachera, a donde solía ir Quemuenchatocha, en peregrinaciones con aborígenes, en medio de música y cánticos.
Pero, cuando los aborígenes entendieron que Sué y Chía no eran dioses sino instrumentos puestos por el Señor para bendecir sus vidas y cosechas, comenzaron a adorar al Dios que vive, al único Creador y Rey soberano; ahora los campos verdes producen espigas doradas; los aljibes y las fuentes, agua fresca y límpida que retrata la inocencia de los niños que viajan a las aulas con sus maletas cargadas de esperanza y de barquitos de papel… y las madres acarician los frutos del amor y los llevan a la mesa, donde el padre les bendice y comparte en permanente comunión con su Dios y su familia.
Leyenda:
‘El día en que Sué y Chía se bajaron de su nube’

A Sué – la lumbrera mayor – le habían hecho creer que él era el rey del día y que su esposa, Chía –la señora luna – era la reina de la noche, quien le reemplazaba durante la oscuridad mientras él recobraba sus fuerzas y peinaba su rubia cabellera en el confín celeste.
Así las cosas, se paseaban como pavos reales por la inmensidad de los cielos, con su cohorte de nubes y luceros, mientras recibían los sacrificios de los nativos, quienes se pintaban el cuerpo y bailaban en los templos que les habían erigido en la tierrita, la cual, conservaba la denominación, en el lenguaje chibcha, de ‘Labranza en Pedrisco’.
Así pasaron varias lunas, lustros y centenares de años, hasta que un día, o mejor, una noche, sucedió algo extraordinario en el suelo y el cielo de Oicatá…
De nada le valió la insistencia a Sué, primero con su leve sonrisa matinal, luego con su dorado rostro que se alzaba florecido de trinos y esperanza, por el espacioso cielo, de Güintivá, Forantivá, Poravita y el Centro.
De nada valió la insistente porfía de la nube que instaba a Chía a seguir su lúgubre recorrido frente al bucólico, pero desolado paisaje que anhelaba despertar y acicalar el rostro de los sombríos aljibes que aún trataban de enamorar con sus lánguidos y precarios perfumes el sediento rostro de la labranza.
Chía continuaba ahí, inamovible, en el azul de la bóveda celeste —como el más fiel vigilante, entre los fieles — con los ojos bien abiertos, contemplándolo todo y queriendo bajar al Llano, Caiboca, Pionono, La Vega, Marilán, El Mortiñal o La Fuente, a refrescar la sed de los cultivos y la morena tez de los nativos que empuñaban la labor para romperle el espinazo a la miseria.
Sué, haciendo memoria, recordaba la historia bañada de dolor, empapada de sangre y sufrimiento. Esa historia que acabó con la paz nativa, que enlutó y puso grillos en las manos, y horrenda pena en el corazón de los aborígenes.

Fue, así, como observó que su enamorada comenzó a llorar a lágrima viva. Tal fue su desconsuelo que, al entapizar la tierra con sus lágrimas, se fueron formando grandes reservorios, aljibes y quebradas, entre ellas la quebrada de Zoca, que comenzó a recorrer y bañar gran parte del cuerpo del poblado para apagar la sed de los plantíos y borrar el luctuoso recuerdo, la miseria y dolor de los aborígenes. Amén de las ya límpidas aguas de los ríos Chulo y Teta de Agua que habían unido sus fuerzas y navegaban por tierras oicatenses.
Así las cosas, el trigo y la cebada comenzaron a dorar la tarde con sus fecundas espigas que reventaban en granos; el maíz, mirando al cielo, volvió a crecer con fuerza victoriosa, y sonreía con la algarabía de las mazorcas que servían las madres a la mesa, entre vítores, cánticos y arrullos.
Y los niños, con las cañas hacían flautas para apoyar los coros crepusculares que, igual, saludaban y despedían las pacíficas y saludables jornadas labrantías.
Las niñas, jugando a las mamás y a las madrinas, vestían sus muñecas y sus sueños con las floridas pieles de cultivos silvestres, y apostaban a llenar las ollitas de barro donde cocinaban rubas, habas, alverjas, nabos y arracachas, para servirlas a la mesa infantil con fríjoles, risas, papitas y mazorcas, emulando a sus progenitoras en el hogar de amores y de sueños.
Entonces, una voz en las alturas les hizo comprender a Sué, Chía, a su honrosa cohorte de arreboladas nubes y luceros, al igual que a los ingenuos y sufridos pobladores de esta tierra de amores, que habían llegado nuevos tiempos, que las almas habían sido transformadas por el poder de la fe y la esperanza; que Sué y Chía no eran dioses para ser adorados, sino instrumentos del Dios altísimo, y que su misión era la de coadyuvar solidariamente con todo lo creado. Entonces, los vigías del día y de la noche continuaron su periplo por el infinito azul celeste.

Y todos en Oicatá, otrora tierra muisca de labranza en pedrisco, sin olvidar sus orígenes, tomados de la mano, sin distingos, todos sus moradores, saludaron la fuerza de la vida y al Dios que la prodiga, guía y sostiene, y, jubilosos, comenzaron a entonar el coro de su nuevo canto:
“Cincelemos la patria nativa,
con la espiga, la ciencia y la fe.
En el alma escribamos Colombia
y en los labios pintemos: triunfé”.
Ahora a Oicatá, con mil razones y sobrados méritos, se le denomina:
¡Fértil tierra de fe, luz de esperanza!
Donde el amor nutre los corazones,
en la dorada paz de la labranza;
donde se tejen sueños y canciones,
mientras las manos que izan los pendones
perfuman los graneros de abundancia;
y donde Dios viste el campo de colores
¡y recibe, de todos, la alabanza!…